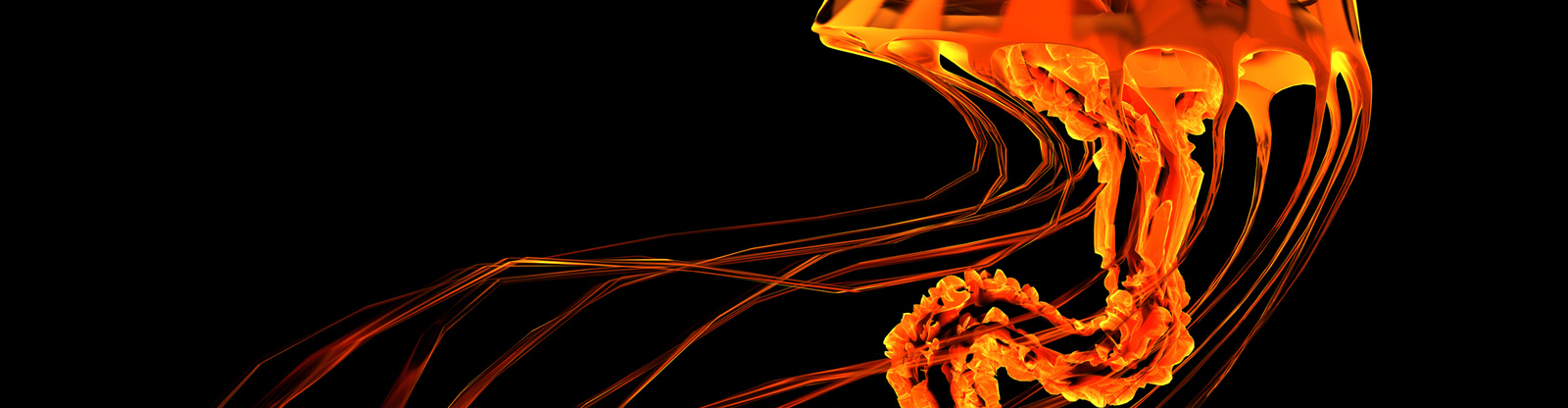La Hidra – 1
I
Desde las oscuras y cóncavas naves, Aquiles empuña triste su espada mientras aspira el dulce, profundo olor de la noche pura y la lenta lluvia, mezcladas con la sangre derramada y la madera en llamas. Cerca de la empalizada y el foso abierto, Héctor y los troyanos defienden angustiosamente la perdida Ilión y cruzan sus espadas y picas con los terribles aqueos y danaos. Muchos habrán de soñar el sueño de bronce, como llamó Homero la muerte, y luego Virgilio de hierro en la Eneida. Mira el héroe pensativo las altas y bermejas torres de la ciudad que nunca habrá de tomar. A su espada le serán concedidos mares de sangre y siglos de gloria, pero Troya es el límite que los dioses imponen a sus manos. Otras menos dignas, las de Ulises, recibirán el universo que a Aquiles le es negado.
II
Toda superficie sin referencias tiene la curiosa magia de parecernos infinita. El desierto y el mar lo atestiguan. Cuarenta años vagarán Moisés y las tribus hebreas desde la huída de Egipto, enfrentando sed, fiebre y locura, cantando salmos en las noches, amplias e infinitas como oscuros espejos del desierto. El tiempo y la arena (ambos son lo mismo) han gastado los ojos del patriarca. Desde el monte Nebo, Moisés (en el polvo de sus huesos se ha perdido la voz del Dios) verá lejana e imposible la tierra prometida, Canaán o Palestina, como un trazo rojo tan distante que no sabrá si es una línea de llegada o la periferia del laberíntico círculo del que nunca ha salido ni saldrá. Como quien escucha los versos de Goethe o Shiller ignorando el áspero alemán, como quien se sabe amado y sabe también que tras esa piel se oculta el paraíso, pero no puede entender esa música sin palabras que es el amor.
III
Después del siglo XII se escribe formalmente el ciclo de sagas bretones del rey Arturo, que también refiere a la búsqueda del Santo Grial. Consiste en la búsqueda de una copa que recogió la sangre de Cristo en los días de José de Arimatea. Nadie que sea pecador podrá siquiera verla. Galahan, el caballero santo de la Mesa Redonda, es a quien se le concede el milagroso hallazgo. Al día siguiente, debe morir porque su destino era verla, no poseerla. Según los relatos, muere soñando.
IV
No lamento los tiempos y destinos que no me fueron deparados. No puedo lamentar no haber sido Shakespeare o haber nacido en el siglo de Pericles. Soy quien es, como responderá tajantemente la zarza ardiente de Yahvé. Únicamente se extraña el perdido paraíso, del modo en que un manco aún siente en el aire las pulsiones de su mano perdida. Mi constante Palestina, mi triste Troya y vacía copa es una mujer anónima, cuyas murallas, altas como noches, no han podido derribar los ejércitos ni mis palabras.
Siguiente