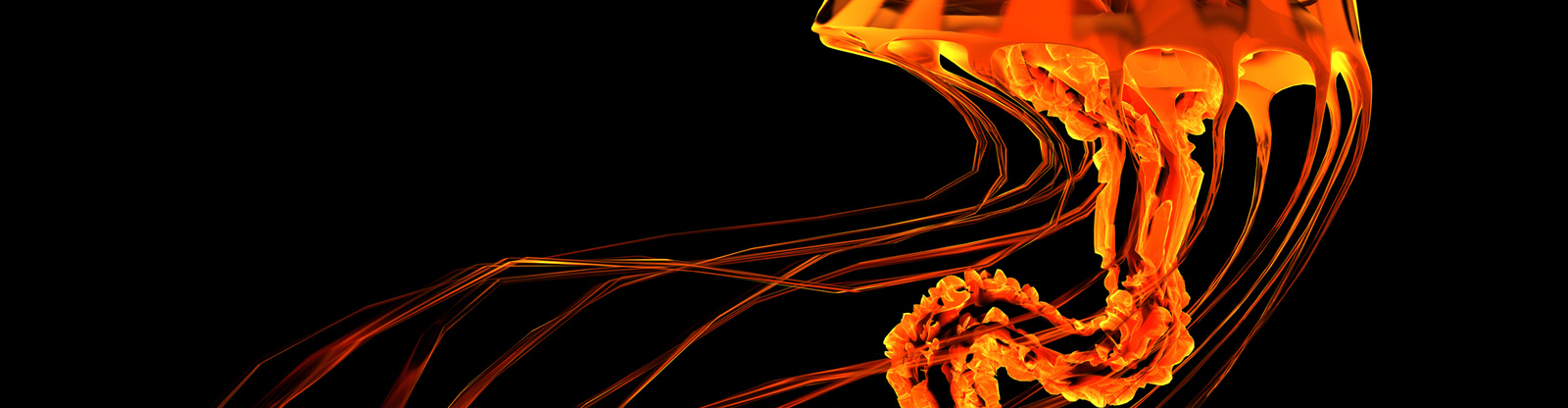La Hidra – 2
I
Esta noche llueve en el puerto de Lequeo. Las naves asentadas en la arena azul, parecen fantasmales o soñadas por las luces temblorosas de las altas antorchas sostenidas por esclavos. Más allá de los oscuros mares de mitología y pavor, se acerca el ejército de Filipo II de Macedonia, irrevocable y fatal como mil espadas empuñadas. Los soldados corintios suben a las naves, sin prisa y como aturdidos por la pronta muerte, sabiendo que toda huella en la arena será la última. Toda su memoria individual, los gestos infantiles que sobreviven a la adultez, un par de versos aprendidos de Homero y Jenofonte, alguna canción de guerra, unas cuantas piezas de cobre y el recuerdo preciso del rostro de una esclava. Toda esa memoria se derramará a la primera puñalada en mar abierto. Mientras tanto, en una casa del centro de la ciudad, un hombre está de pie, desnudo y el fuego de una lámpara de aceite proyecta violenta su sombra contra los muros de barro. Al lado, su mujer, exacta y cuidadosa, pinta de negra tinta los contornos de la sombra de su marido sobre la pared lisa y vacía de la habitación. Supone ella que él nunca regresará, y simulan ambos enamorados esta breve, ingenua inmortalidad. Corinto finalmente es derrotada por Filipo II y tanto la ciudad como el muro con la sombra pintada y las manos que la trazaron, serán entregados al rojo fuego y la negra ceniza. Casi veintidós siglos después, en plena revolución industrial, un cuadro del escocés David Allan recuperará la dramática escena.
II
En la temprana Florencia del siglo XIV, una joven alta recorre la plaza de La Signoria. Tiene la cabeza cubierta con una pañoleta púrpura de la que escurre descuidada la castaña cabellera. Su mirada recorre las tiendas con vasijas de aceite de oliva, odres plenos de oscuro vino, más allá están las canastas de flores y tendidos en el suelo, las alfombras con artesanías y sencillas orfebrerías. Nada le interesa y cruza rápida cerca al Vecchio, palacio gótico construido por Arnolfo di Cambio, donde luego Vasari pintaría sus frescos en las bóvedas. Desconoce que alguien la bebe sediento con la mirada, mientras ella se pierde en las calles como una moneda en las aguas de un río. Tres o cuatro veces ese raro desierto que es la probabilidad, permitirá al hombre ver a su amada, como una fiera que espía el mundo tras los barrotes de la jaula. Porque quien ambiciona el amor, calladamente ambiciona liberarse de su responsabilidad y voluntad para entregarlas al azar y capricho de un otro cualquiera. Los biógrafos reconocerán a esta joven como Bice di Folco Portinari, quien murió en 1320 a la edad de veinte años. La imagino muriendo del modo en que un animal soñado se deshace al amanecer, liviano e incomprendido. Bice o Beatrice ignoró durante toda su vida la presencia del invisible, ardiente enamorado, porque la razón de su existencia era ignorarlo, negarle todo indicio de amor para así, imponerle su amargo destino de letras, que figurará las formas del infierno y los rasgos del ángel. En alguno de los delirios que le hicieron arrastrarse como un poseso por las calles, Dante Alligheri, el divino Dante, comprenderá, desdichado y sin asombro, que en el duro e incierto camino que conduce a la ajena mujer, al negado paraíso, se encontraban como oscuras piedras los versos de la Comedia. El paraíso no es más que el arduo camino recorrido. Tras la Puerta nunca hay nada.
III
Una mujer corintia pinta la sombra de su marido para conservar el perdido amor. A un miserable florentino, el destino fija una mujer para nunca otorgársela y obligarlo a escribir la Divina Comedia, que le hará inmortal pero no feliz. ¿Qué intrincados círculos de ceniza, qué laberintos forjados con la sustancia de la noche y la estrella, me arrastran a tu amor, profundo e inevitable como sol de medio día?
Siguiente